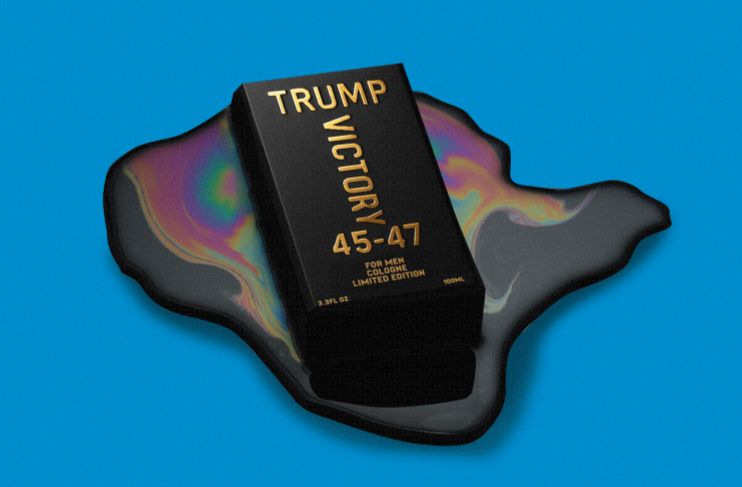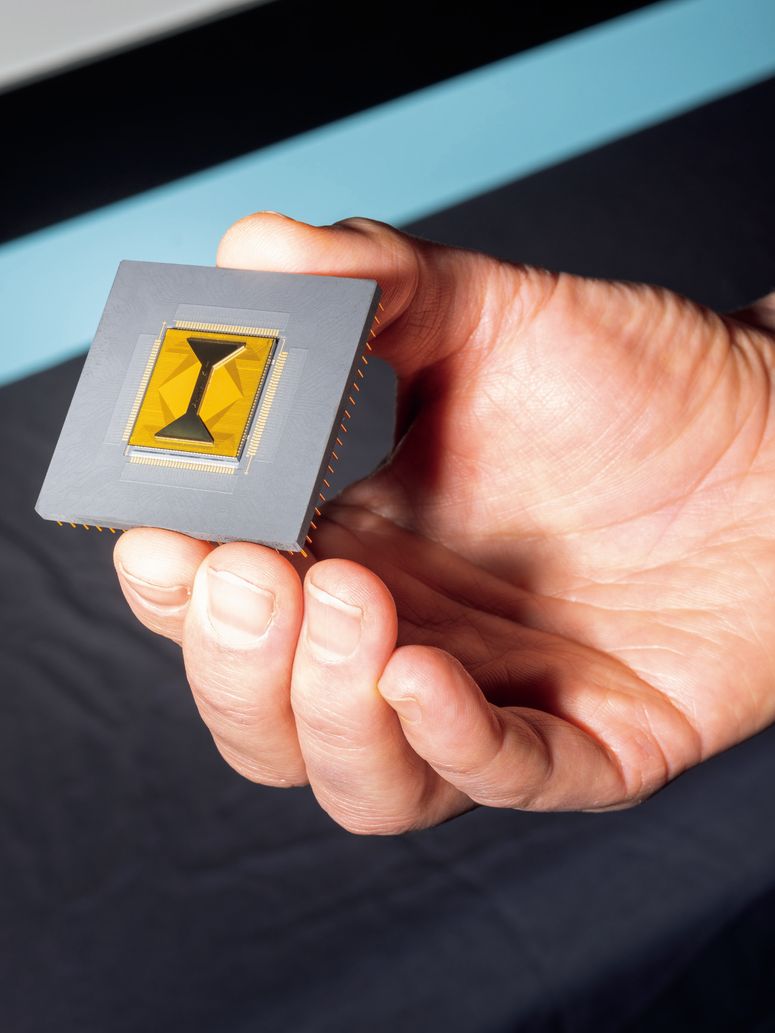“Son proyectos vitales que se retrasan por no poder emanciparse o por tener que mantener vínculos a veces conflictivos con la familia para no quedar fuera de esas posibles ayudas para la entrada de una casa”, explica Ainhoa Ezquiaga Bravo, investigadora predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid en el ámbito de la Sociología Urbana, quien considera que la sensación de precariedad económica permanente es devastadora.
La dificultad para acceder a una vivienda puede generar un sentimiento de fracaso en las personas, afectando su autoestima y haciéndoles sentir incapaces, explica la psicóloga clínica Lidia G. Asensi, que ha observado un aumento de los problemas relacionados con la inestabilidad y la sensación de no poder construir un proyecto de vida estable desde su consulta en Madrid.
“Nuestro hogar es importante, no es solo un espacio físico. Es también una construcción fundamental en el desarrollo de la identidad y la autoestima. Es donde sentimos que pertenecemos, es lo que sentimos que hemos logrado y creado”, explica la psicóloga, que considera que las mudanzas, en muchos casos, implican un duelo por la pérdida de amigos, rutinas o espacio físico
Además, cuando no hay un hogar estable y las mudanzas son frecuentes, se genera una sensación de desesperanza, desarraigo y falta de pertenencia. “La persona no logra crear vínculos duraderos con personas o lugares por miedo a que en cualquier momento pueda volver a darse un cambio”, explica Asensi.
5. El derecho se rompe
Las consecuencias sociales y psicológicas de no poder acceder a una vivienda digna y asequible son incontables, porque la vivienda es la base de todo lo demás. Está en el centro de nuestra vida social, emocional y, a menudo, económico, y debería permitir vivir en paz, con seguridad y dignidad. Por eso está considerada como un derecho humano que, como alertaba en 2016 el relator especial de vivienda del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR), no puede separarse del derecho a la vida.
En España, el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución, pero no es un derecho subjetivo como el derecho a la vida o la integridad física, en los que se puede pedir una protección y una compensación, explica el doctor Sergio Nasarre Aznar, catedrático de Derecho civil y fundador de la Cátedra UNESCO de vivienda, en la Universidad Rovira i Virgili. “Lo que dice el artículo 47 es que los poderes públicos están obligados a hacer una política de vivienda que favorezca el acceso a la misma”, aclara el experto. “El problema es que no lo hacen”.
“El derecho a una vivienda adecuada se desconecta con demasiada frecuencia del derecho a la vida”, continuaba el relator de vivienda de la OHCHR en su informe de 2016. “Se trata más como aspiración normativa que como derecho fundamental que exige respuestas”.
En España, incluir el derecho a la vivienda en el capítulo de derechos fundamentales para que no colisione con otros derechos, como el derecho a la propiedad, requeriría cambiar la Constitución, confirma Rocío Molina Roca, abogada del despacho Fuentes Lojo Abogados.
¿De dónde viene el problema?
El problema de la vivienda en España es extremadamente complejo. Pero parte de una idea sencilla: la oferta no cubre la demanda.
1. Falta de vivienda
España fue uno de los países que más sufrió las consecuencias de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. Durante la profunda crisis financiera que siguió —que alcanzó tasas de paro históricas y números récord de desahucios— se necesitaban menos hogares, y se dejó de construir. En el pico de la burbuja, se llegaron a construir 654,573 viviendas al año. En 2023, no se llegó a las 90,000, según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo.
Sin embargo, en los últimos años, la demanda de viviendas ha vuelto a subir. Sobre todo en algunas provincias clave, como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante que, según el Banco de España, acumularon un déficit de 600,000 viviendas entre 2022 y 2025.